Por Óscar Recabarren Ferrada
Escribir es un ejercicio innecesario. Las hojas secas
del otoño, cuando un arremolinado viento las eleva,
escriben mejor que nosotros.
Malú Urriola
La atracción que la imagen, las redes sociales y la instantaneidad de los mass media provocan en las nuevas generaciones de este siglo es incuestionable. Vemos por doquier jóvenes tan absortos en pantallas de celulares dando likes a destajo, subiendo breves videos a Tik-Tok, convirtiéndose en followers de cuanta celebridad se cruza en su camino, que el tiempo parece estancarse en ellos. Tan extremo es este fenómeno tecnológico que poco a poco el juego —tal como se vivía en el siglo pasado— ha sido escamoteado a las experiencias vitales de los niños, quienes hoy en día reciben como regalo un celular con acceso a Internet a la edad de 9 años en promedio, según un estudio realizado por las universidades de Chile y Católica en el año 2022, en alianza con MINEDUC y UNICEF (Estudio Kids Online Chile 2022). Frente a este panorama, surgen varias preguntas sobre la trascendencia del libro entre adolescentes ultra tecnologizados, especialmente los más vulnerables, que nosotros, como educadores y mediadores del proceso lector, no podemos soslayar: ¿Qué hacer para lograr que los libros compitan a la par y ganen terreno a las redes sociales? ¿Son las redes sociales un medio tan efectivo como los libros para que los adolescentes logren un “espacio propio” de dignidad? ¿El proceso de identificación que estos jóvenes logran con los instagramers puede equipararse al que lograrían al identificarse con el héroe o la heroína de una novela? ¿Cómo hacer que el origen sociocultural no sea una traba, sino un acicate para acceder a la cultura escrita? Este ensayo, algo reflexivo, algo propositivo, pretende responder algunas de estas preguntas, desde un punto de vista crítico, pero realista.
En su libro ¿Qué leen los que no leen?, Juan Domingo Argüelles intenta derribar “la máquina mal fundada” de las lecturas obligatorias escolares, enfatizando el papel del placer lector en el aprendizaje. Para ello, recurre a las opiniones de varios especialistas, entre otros, el pedagogo Warren G. Cutts, para quien “el secreto de la motivación lectora es el interés. Siempre que un maestro descubra el verdadero interés de un niño, tendrá en sus manos la clave de la motivación” (Argüelles 3). Pero, ¿es acaso conocer el interés de los niños suficiente para que los mediadores cumplan con el objetivo del fomento lector, sin el apoyo ideológico del aparato estatal? Uno de los secretos de la desmotivación lectora en profesores y alumnos, parafraseando a Cutts, es la implementación de las pruebas estandarizadas. Siempre que el Estado privilegie los resultados para rellenar estadísticas exitistas, tendrá en sus manos la clave para la desmotivación, sobre todo en aquellos adolescentes de contextos más vulnerables que aparecen en los últimos lugares de los rankings. Noam Chomsky y Heinz Dietrich, en su libro La sociedad global. Educación, mercado y democracia, muestran una perspectiva lúcida sobre las posibles razones de este predominio de los resultados por sobre el placer:
La atracción que la imagen, las redes sociales y la instantaneidad de los mass media provocan en las nuevas generaciones de este siglo es incuestionable. Vemos por doquier jóvenes tan absortos en pantallas de celulares dando likes a destajo, subiendo breves videos a Tik-Tok, convirtiéndose en followers de cuanta celebridad se cruza en su camino, que el tiempo parece estancarse en ellos. Tan extremo es este fenómeno tecnológico que poco a poco el juego —tal como se vivía en el siglo pasado— ha sido escamoteado a las experiencias vitales de los niños, quienes hoy en día reciben como regalo un celular con acceso a Internet a la edad de 9 años en promedio, según un estudio realizado por las universidades de Chile y Católica en el año 2022, en alianza con MINEDUC y UNICEF (Estudio Kids Online Chile 2022). Frente a este panorama, surgen varias preguntas sobre la trascendencia del libro entre adolescentes ultra tecnologizados, especialmente los más vulnerables, que nosotros, como educadores y mediadores del proceso lector, no podemos soslayar: ¿Qué hacer para lograr que los libros compitan a la par y ganen terreno a las redes sociales? ¿Son las redes sociales un medio tan efectivo como los libros para que los adolescentes logren un “espacio propio” de dignidad? ¿El proceso de identificación que estos jóvenes logran con los instagramers puede equipararse al que lograrían al identificarse con el héroe o la heroína de una novela? ¿Cómo hacer que el origen sociocultural no sea una traba, sino un acicate para acceder a la cultura escrita? Este ensayo, algo reflexivo, algo propositivo, pretende responder algunas de estas preguntas, desde un punto de vista crítico, pero realista.
En su libro ¿Qué leen los que no leen?, Juan Domingo Argüelles intenta derribar “la máquina mal fundada” de las lecturas obligatorias escolares, enfatizando el papel del placer lector en el aprendizaje. Para ello, recurre a las opiniones de varios especialistas, entre otros, el pedagogo Warren G. Cutts, para quien “el secreto de la motivación lectora es el interés. Siempre que un maestro descubra el verdadero interés de un niño, tendrá en sus manos la clave de la motivación” (Argüelles 3). Pero, ¿es acaso conocer el interés de los niños suficiente para que los mediadores cumplan con el objetivo del fomento lector, sin el apoyo ideológico del aparato estatal? Uno de los secretos de la desmotivación lectora en profesores y alumnos, parafraseando a Cutts, es la implementación de las pruebas estandarizadas. Siempre que el Estado privilegie los resultados para rellenar estadísticas exitistas, tendrá en sus manos la clave para la desmotivación, sobre todo en aquellos adolescentes de contextos más vulnerables que aparecen en los últimos lugares de los rankings. Noam Chomsky y Heinz Dietrich, en su libro La sociedad global. Educación, mercado y democracia, muestran una perspectiva lúcida sobre las posibles razones de este predominio de los resultados por sobre el placer:
Vinculada a la tendencia anterior es la cada vez mayor imposición de los estándares curriculares de eficiencia, competitividad, evaluación, etc., del Primer Mundo en América Latina. Estos patrones culturales —que son esencialmente medios de dominación, no de eficientización— rigen crecientemente las formas y contenidos de enseñanza desde los niveles primarios hasta los sistemas de posgrado. (Chomsky y Dieterich 118)
El mercado permea el discurso humanista, de modo que tanto eficiencia como competitividad se infiltran, dada la urgencia que se tiene por priorizar resultados por sobre el desempeño, en las prácticas de los mediadores. Sin embargo, esto no es de extrañar en un mundo donde la cultura e incluso la humanidad se han ido capitalizando progresivamente (“capital cultural”, “capital humano”).
Es bien sabido que las pruebas estandarizadas de comprensión lectora (SIMCE, PAES, PISA) son un indicador de eficiencia para las políticas públicas en materia de educación. De esta forma, obtener buenos resultados se convierte en una meta cortoplacista ineludible para los colegios, puesto que ello determina la competencia tácita en búsqueda de un mayor número de matrículas, subvenciones o primeros lugares en el ranking de la OCDE. Por consiguiente, se tiende a adiestrar más que a fomentar el placer lector, en la medida que los textos a los que se enfrentan los estudiantes al responder dichas pruebas son, en su mayoría, no literarios. De hecho, en la prueba PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), solo uno de los ocho textos que se incluyen en ella es literario. Así, la mediación lectora se convierte en una labor titánica, en clara desventaja respecto de la atracción que las redes sociales provocan en los adolescentes, redes que, desde el punto de vista del mercado, del capital, son más fructíferas. Ahí son ellos quienes eligen, quienes consumen mercancía que les proporciona un placer inmediato y efímero, que difícilmente encontrarán en su contexto más inmediato. Además, pueden permitirse soñar con convertirse en un exitoso influencer, prescindiendo del Estado y de los libros. En dicha esfera, no hay necesidad de mediadores, pues los fragmentos de realidad de las plataformas tecnológicas suelen tener fórmulas que se repiten hasta el hartazgo y que generan la ilusión de comprensión y satisfacción. ¿Cómo sacar provecho de las redes a favor de la cultura escrita? Un paso inicial podría ser la elección de novelas o cuentos de los proliferantes “escritores del punto aparte y la frase breve”, y convertirlos en el anzuelo para la formación de lectores, gracias a su estructura fragmentaria más cercana al lenguaje de las redes, aun cuando su calidad literaria sea cuestionable.
¿Puede La muerte viene estilando de Andrés Montero o La metamorfosis de Kafka competir con la publicación “transgresora” del instagramer de turno o con un video divertido de Messi? Competencia compleja… ¿pero necesaria? Probablemente bastaría con seguir la propuesta de Felipe Munita de reescolarizar la lectura, es decir, no quitar ni a Montero ni a Kafka del plan lector obligatorio, sino buscar aquellos aspectos que despierten en los estudiantes la curiosidad sin importar su origen social, olvidando por un instante el mero utilitarismo lector y, más importante aún, construyendo el placer por esas lecturas (“Si la muerte fuese una persona, ¿cómo la imaginas?”; “¿en qué deberías convertirte una mañana para que ni tus padres ni tus amigos te reconocieran?”). Para ello, el habla exploratoria se transforma en una herramienta de gran relevancia, pero que resulta insuficiente si solo se aplica como metodología a la asignatura de Lenguaje y si se entrega a mediadores desesperanzados, que ven en sus estudiantes vulnerables a personas determinadas socialmente, a personas que poco o nada podrán hacer para forjarse un futuro más promisorio.
En consecuencia, se hace importante invertir tiempo desde los cursos iniciales para poner en práctica este método, que podría extrapolarse a distintas situaciones de aprendizaje formales e informales. Se trata de enseñar a pensar, sin sancionar la transgresión, el discurso divergente, pues este podría convertirse en la puerta de entrada a los libros, a la cultura (pero no en un fin en sí mismo). De esta forma, la transgresión pavimentaría el camino de una de las más importantes funciones de la literatura, que, desde la perspectiva de Ítalo Calvino, consiste en “establecer una comunicación entre lo que es diferente en tanto es diferente, sin atenuar la diferencia sino exaltándola, según la vocación propia del lenguaje escrito.” (Calvino 58). Esa diferencia es precisamente una de las ventajas de la literatura, dado que permite generar un espacio propio de dignidad apto para la reflexión, a diferencia de las redes sociales que tienden a la homogeneización, a la réplica, al remedo de aquello en que nos gustaría convertirnos.
Esta herramienta del habla exploratoria en las prácticas escolares permitirá que afloren, gracias al intercambio de interpretaciones entre pares, preguntas fundamentales en la vida de los adolescentes, sobre todo en aquellos en situación de vulnerabilidad social: “¿Qué lugar ocupo en esta sociedad?”. “¿Merezco el acceso a la cultura escrita por el simple hecho de ser un ciudadano de este país?”. “¿Las redes sociales adormecen mi participación en una sociedad democrática?”. Sin este método, difícilmente podremos formar nuevos lectores con un pensamiento crítico respecto de su realidad, y mucho menos lectores capaces de mostrar fruición lectora, algo que estará reservado a determinados grupos de élite, que habrán heredado dicho privilegio desde la cuna. Ser capaces de leer de manera efectiva una receta de brownies podría generar la ilusión de que nuestro trabajo como mediadores ha sido exitoso, cuando en realidad el sistema estará, tal como dicen Bourdieu y Passeron en su libro Los herederos, los estudiantes y la cultura
consagrando las desigualdades a través de la transformación del privilegio social en don o en mérito individual. Mejor aún, habiéndose cumplido con la igualdad formal de posibilidades, la educación podría poner todas las apariencias de la legitimidad al servicio de la legitimización de privilegios. (Bourdieu y Passeron 104)
Después de todo, así como no existe una real correlación entre el libre acceso a los libros y una efectiva igualdad de oportunidades para los ciudadanos de una nación, tampoco el acceder libremente a las dependencias gubernamentales durante el Día del Patrimonio deviene en una real democratización cultural. En consecuencia, es preciso que los adolescentes vean el acceso a la cultura escrita como un derecho prioritario, no supeditado a la satisfacción de otras necesidades (“los pobres deben priorizar la comida por sobre los libros”) ni visto como migajas del Estado. Exigir este derecho es percibirse como sujetos dignos, sentirse escuchados y participar en la toma de decisiones de una comunidad, en lugar de encerrarse en pantallas que crean una falsa sensación de identificación y democratización, que la cancelación puede hacer desaparecer en un solo click. Garantizar esa dignidad es la tarea por la que deberían velar los mediadores de la cultura escrita.
Tal como ha quedado de manifiesto en este ensayo, la tarea de mediación de la lectura en adolescentes vulnerables es un asunto complejo, lleno de matices, sobre todo en un contexto en donde las redes sociales, específicamente sus imágenes y discursos fragmentarios, resultan ser el incentivo perfecto para adolescentes vulnerables que están construyendo su identidad, adolescentes que ven con desesperanza que la cultura escrita es una herencia en la que ellos no han sido nombrados. Por ello, se hace necesario que los mediadores de la lectura se transformen en agentes activos de inserción social, en garantes de dignidad para todos aquellos a quienes las fuerzas centrífugas del sistema han relegado a la periferia del saber. Solo así la batalla tendrá aires de triunfo.
Bibliografía
Argüelles, Juan Domingo. ¿Qué leen los que no leen? El poder inmaterial de la lectura, la tradición literaria y el hábito de leer. México: Océano, 2017.
Bourdieu, Pierre y Jean-Claude Passeron. Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Argentina: Siglo XXI Editores, 2009.
Calvino, Ítalo. Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: Ediciones Siruela, 1989.
Chomsky, Noam y Heinz Dieterich. La sociedad global. Educación, mercado y democracia. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 1996.
Munita, Felipe. Hacer de la lectura una experiencia. Reflexiones sobre mediación y formación de lectores. Perú: Biblioteca Nacional del Perú, 2020.
Petit, Michèle. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México: FCE, 2021. ---. Lecturas: Del espacio íntimo al espacio público. México: FCE, 2001.
Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CERPE UC), Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE). Estudio Kids Online Chile, en colaboración con UNICEF y London School of Economics and Political Science. Chile, 2022.
Sobre el autor
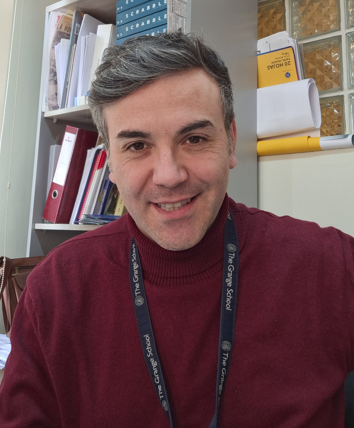
Profesor de Lengua y Literatura, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Egresado del Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores, Universidad Adolfo Ibáñez.
Con experiencia laboral en instituciones educativas públicas y privadas de Chile.

